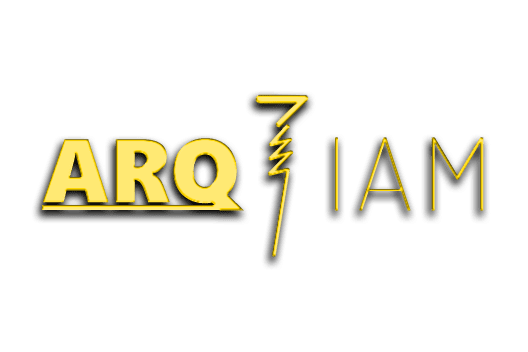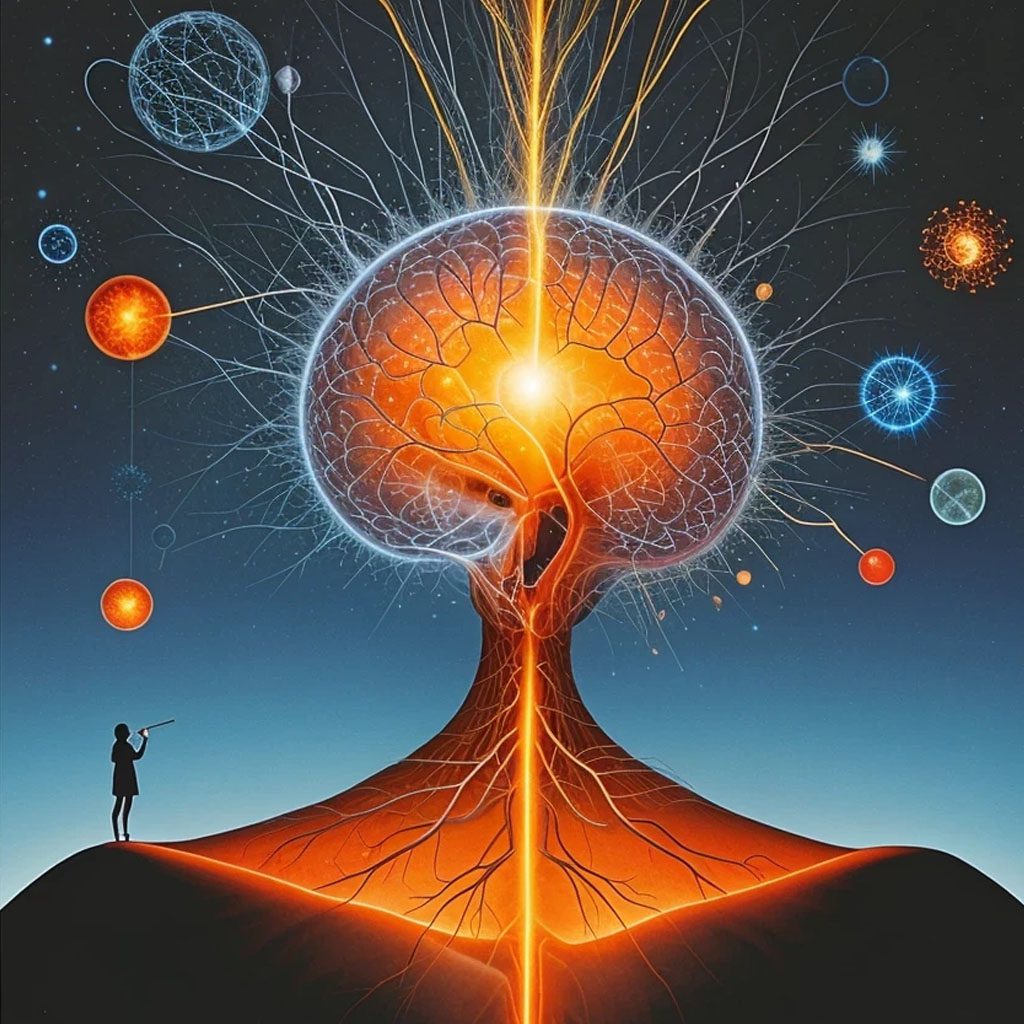En los últimos años, ha tomado fuerza un concepto que suena tan atractivo como futurista: el «neurodiseño». Arquitectos, interioristas y otros profesionales del diseño comienzan a hablar de cómo los espacios pueden impactar en el cerebro, las emociones y el bienestar general. Pero detrás de esta narrativa llamativa, cabe preguntarse, ¿Cuánto hay de ciencia y cuánto de discurso? ¿Realmente podemos «medir» el impacto del diseño en el cerebro humano? ¿O estamos, quizás, frente a una verdad a medias repetida hasta que suene convincente?
Diseño y emociones: una relación de siempre
Cualquier arquitecto o diseñador con experiencia sabe que el diseño impacta profundamente en las personas. No hace falta una etiqueta como «neurodiseño» para comprender que la luz natural influye en el estado de ánimo, que ciertos materiales transmiten calma o calidez o que una buena distribución espacial puede reducir el estrés. Estos principios se han trabajado desde siempre, a través de herramientas como la proporción, el ritmo, la ergonomía, la atmósfera y la escala humana.
La novedad, en muchos casos, no está en el hecho de que el diseño afecte al ser humano, eso ya lo sabíamos, sino en intentar explicarlo con base científica, utilizando términos como neurociencia, percepción cognitiva o respuesta fisiológica.
¿Se puede medir el impacto de un diseño?
Aquí empieza la parte más compleja y polémica. Algunos interioristas o diseñadores afirman que pueden medir el impacto emocional y cognitivo de un espacio. En teoría, esto se puede hacer, pero sólo bajo condiciones muy específicas, con herramientas que no están al alcance del día a día profesional.
Entre las metodologías científicas que se han usado en estudios experimentales están:
- Electroencefalografía (EEG): mide la actividad eléctrica cerebral para evaluar atención, estrés o relajación.
- Medición de biomarcadores: como la frecuencia cardíaca o el nivel de cortisol.
- Seguimiento ocular (Eye Tracking): para analizar hacia dónde dirige la vista una persona y por cuánto tiempo.
- Reconocimiento facial de emociones: mediante algoritmos que identifican microexpresiones.
- fMRI o NIRS: técnicas de laboratorio que miden la actividad cerebral a través del flujo sanguíneo.
Aunque estas herramientas existen, su aplicación en el contexto real del diseño (una vivienda, una oficina, un local comercial) es limitada. Requieren de laboratorios, muestras de usuarios, controles y análisis estadísticos que escapan de la práctica común.
El problema del discurso sin método
El peligro está en que se utilicen estos términos como parte del marketing, sin el respaldo riguroso que merecen. Frases como «este diseño estimula el córtex prefrontal» o «este color reduce el estrés» pueden sonar convincentes, pero si no se acompañan de evidencia concreta y replicable, no dejan de ser afirmaciones vacías. Decir que «medimos el impacto» sin explicar cómo, con qué herramientas, con qué metodología y sobre qué muestra de usuarios, no es ciencia. Es storytelling disfrazado.
Esto no significa que el diseño no pueda tener efectos medibles, pero sí exige honestidad y responsabilidad al comunicarlo. La ciencia no se construye con intuiciones, sino con datos, rigor y transparencia.
¿Por qué se recurre a este discurso?
En algunos casos, el uso de términos como neurodiseño responde a una necesidad de posicionamiento. Profesionales sin formación técnica profunda, como algunos interioristas, pueden sentir la necesidad de legitimarse con conceptos que suenen científicos. Esto puede crear una ventaja frente a ciertos públicos que buscan innovación o que se dejan impresionar por el lenguaje técnico.
Sin embargo, esta estrategia puede volverse en contra cuando se encuentra con interlocutores informados que cuestionan con criterio. Decir que «lo medimos científicamente» implica una carga de responsabilidad enorme y sin respaldo metodológico, es simplemente una verdad a medias.
El valor real está en el diseño consciente
La buena noticia es que no hace falta disfrazar el diseño con neurociencia para que tenga valor. Un buen diseño ya parte de la observación del comportamiento humano, de la empatía con el usuario, del dominio de la luz, el espacio, la materia, el color y la proporción. Todo eso impacta emocional, física y psicológicamente, sin necesidad de voltímetros cerebrales.
Eso no quiere decir que debamos rechazar por completo lo que viene desde la ciencia. Al contrario, colaborar con profesionales del ámbito de la psicología ambiental o la neurociencia cognitiva puede abrir puertas interesantísimas para futuros proyectos. Pero siempre desde el respeto por los límites del conocimiento actual y con voluntad de hacer las cosas bien.
Diseñar con ciencia, pero sin humo
La arquitectura y el diseño siempre han estado al servicio del bienestar humano. Lo que hoy algunos llaman neurodiseño no es más que una forma más de nombrar esa búsqueda. Si logramos combinar intuición, experiencia y ciencia de manera honesta y rigurosa, podremos realmente avanzar hacia entornos que no sólo se vean bien, sino que también nos hagan sentir, pensar y vivir mejor.
Pero no olvidemos que el rigor también es parte del diseño. Y que no todo lo que suena científico, lo es.