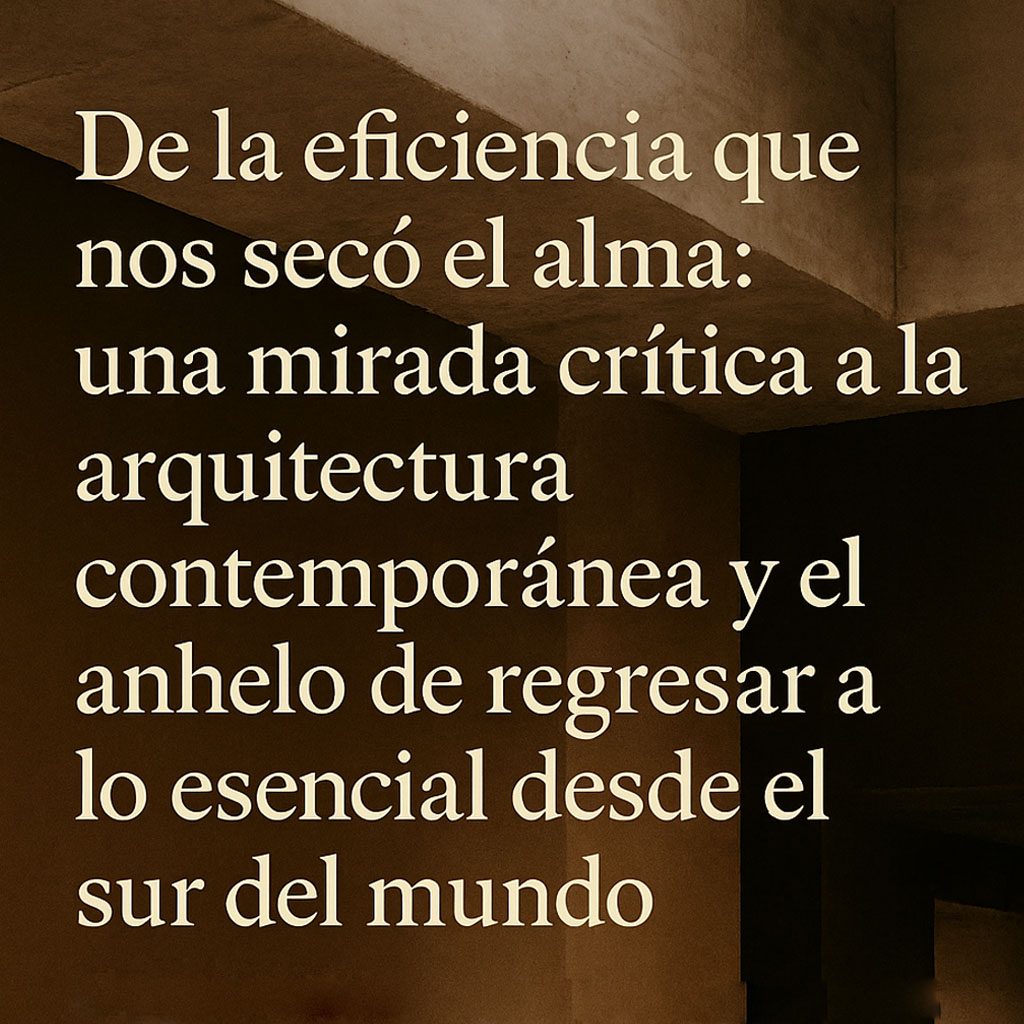He vivido años dentro del engranaje de la arquitectura europea, esa que se ha ido convirtiendo, poco a poco pero con firmeza, en un sistema estandarizado, regulado hasta el delirio, obsesionado con la eficiencia térmica, el aislamiento acústico, la certificación energética, la gestión de datos y el cumplimiento técnico de forma hasta ridícula. Una arquitectura que parece haberlo olvidado casi todo sobre el alma humana, sobre la memoria, sobre el silencio, sobre el rito de habitar.
Ya no es solo cuestión de estética o de sensibilidad. También es cuestión de supervivencia creativa. En países como España, ejercer la arquitectura se ha vuelto un ejercicio asfixiante. Los sistemas económicos y administrativos han tejido una red tan densa de normativas, licencias, tasas, registros, visados, certificaciones, inspecciones, y trámites interminables, que el oficio ha dejado de ser un arte para convertirse en una carrera de obstáculos. El arquitecto ya no proyecta, crean cubos económicos disfrazados de moderno cuando solo es un gesto de minimización económica, gestiona papeles, responde a normativas cambiantes y malvive entre exceles, modelos oficiales y plazos absurdos. Cada proyecto, por pequeño que sea, se convierte en una batalla legal y fiscal. No hay espacio para la intuición ni para la propuesta libre. La creatividad queda subordinada al cumplimiento de una burocracia que ha perdido el contacto con la realidad del territorio y las personas. Así, más que proteger, el sistema entorpece, desanima y empuja al abandono. No es de extrañar que tantos arquitectos huyan del ejercicio liberal o abandonen la profesión.
En nombre del progreso, nos han ofrecido un modelo de ciudad sin espíritu y una educación arquitectónica que cuando sale a la calle queda sin alma. Hoy, muchas escuelas enseñan a proyectar con herramientas, pero no con sensibilidad, a optimizar, pero no a contemplar, a calcular, pero no a escuchar. O mejor dicho aunque enseñen esta sensibilidad el mercado emo`puja a rendimientos y que mas efectivo que repetir y mecanizar una sociedad. Los estudiantes salen sabiendo usar software, pero sin haber pisado un taller, ni sentido el peso simbólico de una columna o el susurro del viento en una casa abierta.
Así se ha ido asfixiando el sentido profundo de la arquitectura como acto poético, como lugar de encuentro, como puente entre el cuerpo humano y el cosmos.
Frente a esto, esto decidido a cambiar de rumbo. No para huir del mundo, sino para reencontrarme con él. Indago Suramérica, no solo por razones personales o fiscales, sino porque allí, como en muchos rincones aún no colonizados del todo por la lógica europea, pervive algo que hemos perdido: una manera más libre, más humilde y más humana de mirar el espacio.
En las universidades de arquitectura de esto países todavía es posible sembrar otra semilla. Puede que los temarios estén desactualizados, sí. Pero también están menos contaminados por la estandarización europea. En ese vacío fértil, puede crecer una enseñanza distinta, una arquitectura pensada desde la ética, desde el lugar, desde la piel y desde la comunidad.
Quiero enseñar sin la prisa del proyecto competitivo, sin el mandato de cumplir objetivos burocráticos, sin el culto a la novedad ni al software de moda. Quiero volver a hablar de lo sagrado, de lo simbólico, del calor del adobe, de la sombra bien dada, del gesto mínimo que transforma un espacio en refugio. Quiero traer de vuelta a Bachelard, a Norberg-Schulz, a Heidegger, a Barragán y también a los sabios anónimos de las aldeas. Quiero ayudar a formar arquitectos que no solo construyan casas, sino que aprendan a escuchar lo invisible.
Europa, en su afán de control, lo ha perdido casi todo, el misterio, la ternura, el cuerpo. Su arquitectura es cada vez más técnica y menos habitable para el alma humana. En cambio, hay lugares donde aún es posible construir sin alejarse de la vida, sin apagar el alma en nombre del rendimiento.
No pretendo modernizar estos países, ni exportar recetas. Al contrario, quiero aprender desde ahí. Quiero acompañar una generación que, sin rendirse al cinismo europeo ni al vacío tecnológico, aún pueda preguntarse por el sentido profundo de lo que hace. Acompañar sin imponer, sembrar sin medir.
Quizá ese sea nuestro trabajo hoy, desandar lo aprendido, abrir espacio al asombro y volver a construir desde el corazón. No se trata solo de levantar muros, sino de volver a habitar el mundo con dignidad y con belleza.